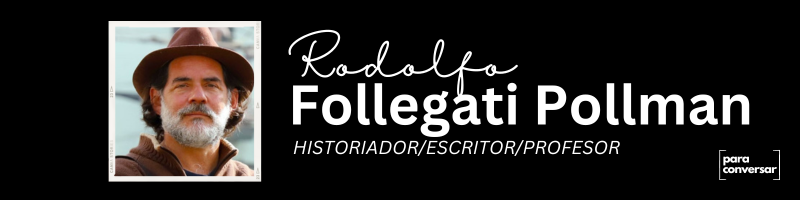Un asado bien regado, chica y “empaná”, mote con huesillos para el calor y un caldillo de marisco reponedor. Así será la rutina que se nos viene la larga semana de fiestas patrias, que dejará a más de alguien con fuertes dolores de cabeza, uno que otro mal estomacal y arrebatos por doquier. Pero con el gusto de haber maltratado el cuerpo como un sentido gesto de homenaje y tributo a nuestra chilenidad. Y aunque no habrá quien pase estas fiestas entre sushis y shawarma, pizzas y hamburguesas, es la cocina criolla la dueña de la fiesta, con su majestad la cebolla.
Sin embargo, pese a que las actuales tendencias hablan de un resurgir de la gastronomía nacional, ya sea en sus versiones gourmet o popular, hay dos clásicos que van paulatinamente quedando en el olvido: el “sánguche” de potito, infaltable en el estadio, y la empanada de pequén, infaltable en el mercado. O al menos infaltable era hasta hace algunas décadas atrás, antes de esta era de la globalización.
«Hay dos clásicos que van paulatinamente quedando en el olvido: el “sánguche” de potito, infaltable en el estadio, y la empanada de pequén, infaltable en el mercado»
De lo que se trata es de redescubrir y rescatar las tradiciones gastronómicas de raigambre popular. Aquellas prácticas y hábitos alimenticios característicos del “roto” chileno, que antes fue peón y jornalero y entre medio gañán y vagabundo, que han hecho de la calle y el espacio público un medio de sociabilización y de identidad en torno a un suculento caldo o una crujiente fritanga, recordando y reviviendo en algún rincón de la ciudad las costumbres campesinas, heredadas del pasado y que se resisten a desaparecer.
La historia de la cocina popular chilena es de larga data. Desde los inicios de la Conquista la lucha por la comida fue vital. Uno de los primeros antecedentes de ello lo encontramos tras el ataque de Michimalonko a la ciudad de Santiago, que no sólo incendió las instalaciones, sino que quemó las sementeras y destruyó sus cultivos, quedando los españoles en la más absoluta carestía de alimentos. Se salvaron “dos porquezuelos y un cochinillo, un pollo y una polla y hasta dos almuerzas de trigo”. Con los granos de trigo tuvieron la debida precaución para destinarlos a semilla y continuar así con su plantación.
«Desde los inicios de la Conquista la lucha por la comida fue vital. Uno de los primeros antecedentes de ello lo encontramos tras el ataque de Michimalonko a la ciudad de Santiago, que no sólo incendió las instalaciones, sino que quemó las sementeras y destruyó sus cultivos, quedando los españoles en la más absoluta carestía de alimentos»
Luego vendrán las primeras adaptaciones de la dieta nativa. El fruto del algarrobo en el Norte Chico y de la araucaria, el pehuén, en el sur, además del zapallo y la quínoa (introducida por los incas), el choclo y la papa. Aunque los españoles trajeron también el olivo, para obtener aceite, fue más popular en Chile la grasa animal.
Durante estos primeros años de conquista, podríamos decir que la dieta de los españoles fue casi de subsistencia, adaptando la tierra a sus propios cultivos y adaptando sus estómagos a las costumbres locales. Recién entrado el siglo XVII, aumenta la llegada de mujeres españoles, y con ellas las costumbres más refinadas y burguesas de la cocina peninsular. Las autoridades de la ciudad de Santiago organizan el abasto de alimentos y también la faenación de las carnes, que regulaba los respectivos cortes del animal, dejando para el consumo de los ciudadanos que podían pagar los mejores cortes, mientras los interiores se los guardaban los matarifes para sus familias.

Sandwich de Potito
Durante el siglo XVIII la cocina de la aristocracia era abundante y variada, rica en carnes y pescados y complementada con muchos productos que llegaban desde Lima. Por su parte, la alimentación popular consistía en harina, charqui, porotos y pimiento seco. Ocasionalmente, en los días de fiestas, ya sea en el campo o en la ciudad, a la plebe se le entregaba carne asada, guatitas y masas fritas o al horno, las tradicionales empanadas, en regadas celebraciones que se realizaban en fondas y ramadas.
Ya podrán notar que comienzan a figurar los primeros antecedentes de las empanadas y las carnes como excepciones en la dieta popular, reservadas sólo para el festejo. Terminada la fiesta, el pobre volvía a sus raciones de arvejas y porotos, mesclados con alguna que otra menudencia.
En el siglo XIX era costumbre y a la vez necesidad comer en la calle. Carritos y puestos de vendedores ambulantes, con o sin autorización llenaban plazas y mercados, y allí se alimentaba la población popular. Pues sabido es que las precarias habitaciones de los pobres difícilmente contaban con un espacio para cocina, apenas un fogón para calentarse, y menos un comedor, lo que era una verdadera exclusividad de las familias connotadas del Chile de la República. Sin embargo, este espacio público de la calle, los alrededores del mercado y las ramadas era compartido por el populacho y la aristocracia, que hacía suya también las costumbres culinarias de base popular, con sus rústicas preparaciones y fritangas.
Un efecto detonante para la venta de comida en la calle será la inauguración del servicio de ferrocarril entra Santiago y Valparaíso, a mediados del siglo XIX. En torno a las estaciones se van a instalar los vendedores ambulantes, quienes comienzan a ofrecer una variada gama de sándwiches, conocidos en esos tiempos como “pan de viaje”, en alusión a la colación para consumir durante el trayecto. Originalmente en tortillas al rescoldo con queso, pernil o arrollado. De allí el origen del “Sánguche de potito”, cuyo relleno más económico estaba destinado a los viajeros de las clases más populares.
Originalmente su preparación consistía en un cocimiento de trozos del recto y del intestino grueso de vacuno o de cerdo, sazonado con una gran variedad de condimentos. Algunas veces se incluía guatitas de cerdo, para aumentarlo o bien, para reemplazar sus ingredientes originales debido a la escasez de ellos o el encarecimiento de su costo. Se estima que el origen de su consumo viene directamente del campo chileno, donde el aprovechamiento del animal era completo, siendo destinado los interiores a los peones y jornaleros.
Otras teorías que explican la masificación del consumo del “sánguche de potito” se relacionan con los centros hípicos de las grandes ciudades. Dado lo económico que resultaba era ideal para los apostadores en mala racha. Sin embargo, es de creer a ojos cerrados que su máxima popularidad la adquiera en los años 30, con la inauguración del Estadio Nacional y su introducción en los partidos de fútbol. Y hasta se podría decir que con el desarrollo del Mundial de 1962 alcanza su internacionalización. La costumbre del “sánguche de potito” en los estadios hará que la tradición se mantenga viva a lo largo de todo el país, pues donde haya un partido ahí estará el vendedor gritando “de potitooooo, sánguche de potitoooooo”.
«La costumbre del “sánguche de potito” en los estadios hará que la tradición se mantenga viva a lo largo de todo el país, pues donde haya un partido ahí estará el vendedor gritando “de potitooooo, sánguche de potitoooooo”
Y aunque las nuevas formas de administrar los recintos deportivos, estadio seguro y el fútbol espectáculo de hoy han reemplazado el tradicional y popular sánguche por una menos saludable y más onerosa comida chatarra, los carritos se resisten a desaparecer, ocupando las veredas de los accesos y alrededores de los estadios, esperando al hincha, derrotado o triunfador.
Sobre el origen del nombre, tan atrayente como espantador, se han configurado teorías creíbles e inverosímiles. Lo más conocido es aquello de que por lo jugoso de sus ingredientes obliga a comerlo en una extraña posición de torso hacia adelante y potito hacia atrás, potito parado, para evitar la chorreadera. Otra historia, menos pulcra, cuenta que su nombre se debe olor que deja en las manos después de comerlo. Usted entenderá olor a qué. Finalmente, a pesar de los escépticos que creen que el nombre es más fantasía que realidad, lo más lógico sería aceptar que su denominación simplemente da cuenta de sus verdaderos ingredientes, que por cierto, y para su tranquilidad, son lavados y cocinados con gran esmero y por mucho rato.
Otro de los imperdibles, tal vez más desconocido, es la tradicional y popular empanada de pequén. Y no crea que por esto de “pequén” se trata de un pino a base de la carne de este rapaz del tipo de la lechuza, no. Su nombre se deriva sólo por la forma triangular de esta pequeña empanada, que se parecería a la cabeza del ave.

Su nombre se deriva sólo por la forma triangular de esta pequeña empanada, que se parecería a la cabeza del ave
Como mucha de nuestra comida popular, su origen se encuentra en la época colonial. Consumida en el campo y en centros mineros (del norte y del sur) se habría extendido su consumo en los sectores populares hasta llegar a los centros urbanos.
Esta empanada, frita o al horno, es muy similar a la tradicional de pino, salvo que no lleva carne. Su principal ingrediente es la cebolla, con la que se prepara este particular pino, ricamente condimentado con aliño completo, comino y ají, creando una sustancia verdaderamente “caldúa”. La ausencia de carne nos comprueba su origen popular, ya que, como veíamos, el consumo de carne era prácticamente privativo para el bajo pueblo, siendo la excepción el consumo de asados en fiestas y celebraciones, bajo el generoso auspicio del patrón.
Sin embargo, no existe claridad absoluta de que el pequén nunca haya llevado carne. ¿Carne de qué animal? No lo sabemos. Aunque Juan Rafael Allende, satírico escritor y periodista de la segunda mitad del siglo XIX, ironizaba sobre el uso de la carne en la empanada de pequén. En su libro Memorias de un perro escritas por su propia pata escribe: “Yo temblé de patas a cabeza, tanto más cuando veía cerca de mí una tendalada de perros muertos, que atados a unas correas, eran arrastrados por los policiales, tal vez a una fábrica de pequenes…” ¡Vaya que si entre los “sánguches” de potitos y estos pequenes había que tener estómago!
Es preferible creer que la aguda pluma de Allende, más que a una descripción fiel de los pequenes, se refería a la paupérrima condición de los sectores populares, consignado así una crítica frontal a la sociedad aristocrática que vivía y se alimentaba en la opulencia, mientras el pueblo moría de hambre.
Pero la falta de carne en la empanada de pequén no debería inspirar lástima ni compasión, por el contrario, su exquisito sabor y aroma, que satisface cualquier paladar, también es evocativo y nos recuerda ese sabor y olor que se desparrama por las cocinas campesinas y en las cocinerías populares. Así lo expresa Violeta Parra en Violeta Ausente, grabada en 1956 durante su estadía en Paris: “…quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequén…”
Hoy, en los barrios de Chile, los que sobreviven a las transformaciones urbanas y la depredación inmobiliaria, o en las ferias y mercados populares, es posible encontrar carritos con venta de pequenes o alguna que otra fábrica— esperemos que no como la descrita por el satírico Allende—, donde es posible encontrarse con el jugoso sabor de la cebolla bien condimentada y horneada en una masa triangular que supone ser una representación del ave pequén, del tipo de la lechuza, que nos lleva a encontrarnos con una de nuestras ricas tradiciones de la cocina popular que se resiste a desaparecer. Pruebe una “empaná” de pequén, no se va a arrepentir. Será una experiencia que supera la decepción que provoca comerse una de pino que es “pura” cebolla. Pues en la de pequén no hay engaño. Y pásela con una buena caña de tinto.